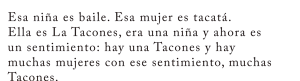Era el día de su quinto cumpleaños y su madre le había comprado un vestido color teja con volantes. Aunque fuese marzo, la primavera todavía era incipiente, así que para salir a la calle llevaba los volantes embutidos en una rebequita. Las trenzas con las que la había peinado su madre a conciencia, le tiraban. Andaba de la mano de su padre, que la cogía fuerte. Habían salido a por pan, patatas churreras y una botella de champán, mientras su madre se quedaba en casa preparando el guiso para la familia.
Era el día de su quinto cumpleaños y su madre le había comprado un vestido color teja con volantes. Aunque fuese marzo, la primavera todavía era incipiente, así que para salir a la calle llevaba los volantes embutidos en una rebequita. Las trenzas con las que la había peinado su madre a conciencia, le tiraban. Andaba de la mano de su padre, que la cogía fuerte. Habían salido a por pan, patatas churreras y una botella de champán, mientras su madre se quedaba en casa preparando el guiso para la familia.
— ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir de juerga tú y yo. Te voy a invitar a una coca-cola, como a las señoritas ¡Qué hoy cumples cinco! Pero no se lo vayas a decir a tu madre, eh?
Y entraron en El Manchego. Tras la barra, Andrés sirvió una jarra de cerveza y una coca-cola con una pajita naranja. Rodeada por el ruido de la tele, de las sillas y las fichas de dominó, se tomó aquella bebida marrón a pequeños sorbos. Los amigos de su padre la felicitaban por su cumpleaños, le pellizcaban la mejilla, y entre el jolgorio alguien sacó una guitarra. Risas, palmas y el padre de la pequeña se arrancó a cantar.
— ¡Venga Mariano! Sube a la niña a la mesa, que nos baile un poco.
Y ella, con su cuerpecito y su sonrisa de dientes de leche, taconeaba con unas bambas victoria encima del mármol de una mesa pegajosa, y a cada golpe de cabeza, se le deshacían un poco las trenzas. ¡Qué arte tiene la chiquilla! Exclamaban todos.
Cuando su madre la vio llegar, despeinada y con el vestido hecho un gurruño, puso cara de disgusto, pero se guardó la regañina para más tarde, pues la familia ya había llegado y todo estaba listo para la celebración. Solo faltaba la tía Dolores. La Dolores era su tía favorita, la llevaba al teatro, le enseñaba coplas, le regalaba sombreros… Cuando la tía llegaba era como si entrase un pasacalles en una biblioteca, imposible no darse cuenta. Con sus dos Yorkshire ladrando a su paso, besaba y achuchaba ruidosamente a todo aquél que se cruzaba en su camino; siempre cargaba dulces o flores, pero aquel día, además, llevaba en alto una caja envuelta en papel verde de lunares. Se aposentó en el sofá y se la entregó a la pequeña, que arrancó el papel y abrió la tapa en un santiamén. ¡Unos zapatos, unos zapatos, unos zapatos! Gritaba la chiquilla dando saltos por el salón. Unos preciosos zapatos de flamenca, brillantes, negros como el azabache, y con una hermosa hebilla dorada. Unos pequeños zapatos de flamenca que, literalmente, durante las semanas siguientes no se quitaría ni para dormir. Su madre estaba frita, solo conseguía descalzarla a la hora del baño, gracias a la evidencia de que en el agua se iban a estropear. Todo el rato con los tacones: en el cole, en el columpio, viendo la tele, a la hora de la cena, en pijama… Un día se cruzó con una vecina en el portal:
![]()
Y el mote se extendió por el barrio como la pólvora. Y una tarde, su madre, harta de tanto tacataca soltó:
— ¡Habrá que apuntar a la niña a clases de flamenco, a ver si le enseñan algún un paso!
Y fue así como, con cinco añitos recién cumplidos, La Tacones empezó a ir a una academia de flamenco. Era la más pequeña del grupo y solía ponerse al final de la clase. Peleaba con cada paso que aprendía, expandía sus brazos en el espacio, sentía la euforia en las entrañas con cada taconazo. Y así, en la última fila de la sala, La Tacones fue creciendo, sin moño, sin labios de carmín ni peinetas, solo mujer.
Caterina Pérez